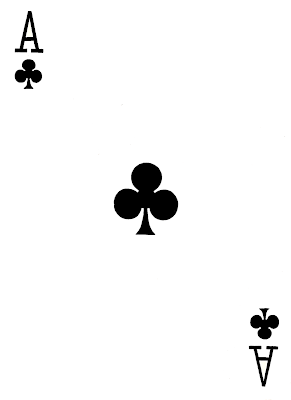1. Cuatro metros es lo que ha desplazado su territorio el terremoto que acaba de devastar Japón, y asombroso como sea poder medir la velocidad del apocalípsis en metros por catástrofe, estremece más pensar cuánto desplaza el reloj en paralelo, los metros de tiempo que un tsunami pueda quitarle a una población, hasta dejarla una década atrás. Las olas se adentran diez kms. en el interior del país y las posibilidades de disfrutar de la prosperidad alcanzada retroceden diez años. Incluso sin la aportación del jinete nuclear, es una devastación que se lleva por delante todos los tiempos de un país –su presente en el acto, su futuro a los pocos días, más dramáticamente su pasado, que al irse y llevarse todo el esfuerzo puesto en pie por millones de seres humanos durante sus vidas, también, en este caso, trae de vuelta la imagen del país que hubo de reinventarse tras las hecatombes nucleares de 1945. Como demuestra la vasija del reactor de la central de Fukushima, no sirven los refugios construidos desde entonces, o solo protegen del pasado. Los que deberían protegernos de futuros como este no pueden ser construidos, pues a diferencia de las catedrales que atravesaban siglos desde su inicio hasta su finalización, el plano de lo que deberíamos diseñar para vivir a salvo es uno que ni siquiera resiste, ya no años de ejecución, sino siquiera ser transportado un piso más abajo, donde las prioridades serán indefectiblemente otras. La devastación también empieza en la forma de ver venir la ola.

2. Aunque un desastre parezca unificar el aprendizaje, solo redirige automáticamente la empatía. Y no es poco, por supuesto. Solo que, inservible a partir de determinado umbral sísmico, como el que informan los satélites, nuestra atención al desastre también es un sistema de alarma que necesita rozar los máximos medibles para afrontar los daños cuando son ya inevitables. Las lecciones de Chernobyl y Bhopal en la década de los ochenta, como las de Indonesia hace siete años, o Haití a principios del año pasado han visto su irrealidad transformada en ficción entre nosotros, en algo que, de puro improbable, pueda perfectamente guardarse en el cajón de lo impensable, lo irrecordable, lo inaprendible. Ocurre también con las hambrunas, con las crisis cíclicas que arrasan el mundo a partir de la estafa inmobiliaria, con la usura en los mercados de materias primas, con las elecciones ganadas por ideas ineptas, incapaces de gestionar la complejidad, la necesidad de explicar el sacrificio, de priorizar la educación, de separar el rumbo de un país del que para sus súbditos deseen las religiones, las empresas, las clases enriquecidas. A distancia, esperando turno para cualquiera de sus derrotas posibles, sin transformaciones en nuestra forma de habitar el mundo, nos levantaremos cada mañana como supervivientes de permiso.

3. Como si en vez de estar separados por océanos y divididos en placas tectónicas viviéramos en planetas distintos con solo hablar otra lengua o habitar unos cientos de kilómetros más allá, lo que ocurre en el mundo no tiene relación con lo que cada uno debería hacer para prevenir su repetición. Se llama conciencia de especie, y no podemos tenerla sin antes desarrollar la de sociedad, que tanto nos haría falta. Soñarla no es mucho más endeble que aspirar a ella, y la prueba es que preparar una sociedad para un seísmo, que más allá de un límite deviene forzosamente catastrófico, se parece mucho al suicidio pactado con que asistimos al advenimiento del cambio climático, cuyas consecuencias son despreciadas porque quienes podrían empezar a minimizar sus causas –responsables de gobiernos y empresas- solo funcionan con actos a corto plazo, y solo si les garantiza la paz de sus accionistas o electores. Y también porque quienes podríamos exigir medidas contra la amenaza –todos los que no dirigimos gobiernos o empresas- estamos ocupados en prosperidades o subsistencias tan precarias como el tiempo de que disponemos para asistir a ellas sin que la ola de lo urgente se lo lleve diariamente por delante. Tampoco ayuda a hacernos más sensatos el que el cambio climático sean varios cambios climáticos que, como todo lo que nos socava, sucede a cámara lenta, no solo por etapas sin programa reconocible, sino a un ritmo que avanza lento pero inexorable en todo el planeta, como documentan los estudios que salpican frecuentemente las páginas de esos periódicos que son papel mojado antes de que un tsunami venga a terminar el trabajo.

4. Como si la rotura fibrilar fuera consecuencia natural de desplazarnos, aceptamos que el progreso –es decir, el consumo por minuto al que no estamos dispuestos a renunciar- conlleve automáticamente el envenenamiento del aire que respiramos, de los alimentos que ingerimos, de cuanto la tierra produce para todos los seres vivos, no para servirnos de despensa o tierra quemable. Estudios constantes confirman el papel de las partículas tóxicas emitidas por los coches en enfermedades coronarias y pulmonares. Las emisiones de CO2 incrementan en un 20% el riesgo de inundaciones en países del norte de Europa. Los ocho años más cálidos registrados en el planeta desde 1880 han transcurrido en los últimos once. Los daños en la economía mundial asociados a los efectos del calentamiento global podrían alcanzar el 20% del total anual. Los cables secretos de Wikileaks revelan simultáneamente la impotencia y el objetivo de no alcanzar acuerdo alguno en las cumbres planteadas para fijar medidas paliativas. El calentamiento marino, el deshielo del Ártico, la desaparición de especies no son rumores, ensoñaciones ecologistas, algo que pueda ser leído como columnas de opinión. Los adjetivos son aquí variables estadísticas, datos que se repiten en varios estudios separados por años, constancias documentadas en partículas por metro cuadrado, en millones de personas desplazadas por la desertificación de sus hábitats, en litros de agua que los océanos hasta ahora no contenían en estadio líquido… el tipo de conocimiento por el que no se pasa indemne, cuya verosimilitud no puede ser juzgada como lo es la posibilidad de que un político sea o no imputado por corrupción, o que una facción criminal aparente tomar caminos civilizados de representación democrática. A fuerza de depender de una justicia que es tantas veces sospechosa de patrocinio o presión torticera, cuando se nos presenta una verdad que no nos necesita para ser verificada, no la reconocemos. Preferimos no hacerlo, ubicarla, en cambio, junto al resto de triunfos o fracasos posibles, a la espera de demostración.

5. Por eso imaginar la imposibilidad de leer el periódico el día en que el mundo amanezca bajo los escombros, al paso de un océano, se parece tanto a leer en esas mismas páginas ayer, hoy, mañana, sobre esas replicas previas que, como avisos parciales, devastan el mundo por trozos y con el suficiente tiempo entre desastres para permitirnos olvidar que es parte de una misma amenaza de la que somos epicentro idéntico al que surge de los desplazamientos de las placas tectónicas. Solo en nuestro país, un nuevo partido político que se presume el primero de tonalidad ecologista que hayamos podido tener ha de debatirse estos días entre la necesidad obvia de predicar entre la población una ralentización general y urgente de nuestros hábitos energéticos y consumistas, y la certeza de cuán breve sería el lapso transcurrido desde que intente contarlo hasta que, desde los dos grandes partidos, se les acuse de retrógrados, fascistas poblacionales, negacionistas del desarrollo y la prosperidad, y lo más paradójico, de estar ciegos al rumbo del mundo y sus carencias y necesidades. ¿Cuántos de los que lean como necesarios sus planteamientos les negarán su voto solo por desconfianza en su capacidad de gestión de la complejidad, tantas veces antagónica, de un país?, ¿tantos como a la hora de votar jamás han ponderado eso como la razón de su elección?, ¿es que hay alguien que, al término de una legislatura, esté satisfecho con la gestión de gobierno alguno, ahora o hace un siglo?.

6. Pura moneda electoral, el desplazamiento de lo que queremos hacer a lo que deberíamos es una profecía sin mesías posible, pero también puro músculo evolutivo, que a través de miles de años nos diseñó para subsistir al entorno, para vencerlo y no para entenderlo o adaptarnos a él. Como hemos demostrado en cada una de las guerras libradas por el hombre desde el principio de nuestra presencia, entre pugnar por adaptarnos y llegar a un acuerdo, o intentar vencer, jamás escogeremos lo primero. Aunque eso signifique perder. Y hacerlo varias veces, primero por partes, algún día, del todo. No a mucho tardar, con desastre nuclear o sin él, Japón desaparecerá de los periódicos, y en su lugar acaso El País volverá a ampliar el número de páginas destinadas a contar el deporte del domingo –el fútbol, para entendernos. Y así, lenta, plácidamente, continuaremos pensando que lo que nos dan es lo que deberíamos tener. Ningún municipio, gobierno u organismo mundial sugerirá cambios en nuestro patrón de desarrollo y consumo si no es bajo pedido. Y solo un iluso pensaría que ese momento sucede cada cuatro años delante de una urna. Raramente una revolución se funda en la necesidad de rentabilizar mejor una práctica existente, pero esta solo lo será si empieza ahí: en hábitos que hagan deficitario invertir en destrucción ambiental. Una forma de entenderlo claramente es pensar qué tipo de industria fomenta uno con su comportamiento diario, y extenderlo a escala. Eléctricas, petroleras, armamentísticas, de alimentos genéticamente modificados, tabaqueras, plásticas… La lista es inmensa y está aquí, no para darnos lo que sus consejos de administración deciden, sino para que no nos falte lo que pedimos. La orden de producir parte de nosotros, no de ellos. Sin demanda, no habrá oferta. El clima está ahí fuera, el cambio eres tú.

imágenes tomadas de elpais.com