También perseguir un sueño crea una burbuja que al explotar devasta a sus dueños. Un aire sin aliento llena estos días sendas salas del teatro Español al tiempo que los pulmones de Phil y Josie Hogan en Una luna para los desdichados, y de George Milton y Lennie Small en De ratones y hombres. Es un viento de desolación que hincha cuerpos que no pueden retenerlo sin estallar, y tanto se diría que es el frío helado que recorre estos días la economía mundial, como el eco de la economía iceberg que en 1929 arrojó a la pobreza a millones de personas en Estados Unidos, entre ellos a John Steinbeck. Y veremos si los 10 años que median entre la escritura de la primera obra y la de la segunda no acaban siendo, en la encarnación actual de la gran depresión, los mismos años de precariedad idéntica que Eugene O´Neill y Steinbeck bien podrían haber escrito como actos de la misma obra, con década y media de distancia.
Hermanos
posibles, padres posibles. Qué hijo más previsible que Lennie podría haber
nacido de la simiente en decadencia, exhausta y autodestruida, de James Tyrone
en el texto de O´Neill: sentimental alcohólico con un pie en la tumba y otro en
una botella de bourbon, de cuya alma de ratón tembloroso en brazos de Josie
habría sacado Lennie su alma de amante de las formas suaves, a las que, como
James con el amor puro de Josie, no sabe mantener vivo. Y qué sino hija del
amor tapiado de Josie hacia James es, en la obra de Steinbeck, la mujer de
Curly y su anhelo de compañía, su soledad insoportable de objeto propiedad de
un mediocre o un incapaz, perfecta Lady Macbeth de Mtensk sin la suerte o las
recompensas de ésta.
El sueño de
una tierra a la que deberle la vida con razón, que vertebra ambos textos, no
está tan lejano del que hoy siembra pesadillas en los metros de casa comprada
que tantos ya no pueden seguir pagando. Por eso no cuesta reconocer como
personajes actuales a Phil y Josie Hogan, quienes alegran su miseria en el
orgullo de insultar debidamente el enriquecimiento obsceno del magnate Stedman
Harder, acaudalado en el petróleo como ellos en la siembra yerma. Y por eso el
mismo personaje que Steinbeck duplicó, al crear a Candy como un anciano que
anticipa, literalmente, el destino de los sueños de George, es también el de quienes,
año tras año, eligen gobiernos probadamente corruptos o ineptos mientras
fabulan con paisajes que son solo espejismo.
Si Lennie es
una excepción es porque, dotado de tanta fuerza como carente de seso, su símil
es, no una encarnación actual concreta, sino la naturaleza toda del sistema: ciega,
irracional, infantil, su sueño es solo letanía que no entiende. No la necesita
para querer, para tomar, para matar. Por eso, tanto en la obra de Steinbeck,
como en la vida real, acaso el único que puede acabar con él es quien más le
protegiera. En esa neblina, mientras el final de De ratones y hombres muestra a
George despertando de su sueño para siempre, en Una luna para los desdichados,
lo hacen todos al mismo tiempo –Phil, Josie, James.
Hay más
compasión, más comprensión y compromiso interclasista en el texto de O´Neill y
en ello, siendo paradójicamente un relato no poco autobiográfico, resuena como
irreal a ojos actuales, y tampoco ayuda la aparición del rico Stedman Harder
como un bobo pusilánime en el montaje de John Strasberg de estos días.
Steinbeck construyó el suyo como una metáfora a salvo de grandes cambios, y
ésta ha envejecido sin perder conexiones con el presente. Ambas obras viajan
así hacia nosotros y al mismo tiempo entre ellas.
Y nosotros hacemos
nuestra parte: somos el día de George, obligado a cargar cebada para seguir
pagando sueños, y somos el tiro que uno descerraja sobre lo que más amara,
cuando se ha vuelto ingobernable, cuando no puede ser protegido por más tiempo.
Pero también somos la noche en que James Tyrone desvela el secreto de Josie
Hogan justo el tiempo que lleva amanecer borracho para poder fingir no
recordarlo.
Líricas,
derrumbadas sobre sí mismas y sus mentiras contadas al espejo, las noches
calladas de los Hogan en Connecticut tanto podrían haber sido los restos de las
que se repitieran George y Lennie en los caminos polvorientos de California,
una década antes. O las nuestras, solo a salvo de espectadores distintos cada
noche.
Si no fuera
porque, en un mundo de hombres que balbucean la fuerza con la que aprietan
–Lennie- o aflojan –Curly- o susurran la calidad última de las mentiras a la
que contribuyen –Phil Hogan y James Tyrone-, ambos textos son extraña, esencialmente
de quienes menos hablan de sí mismas, que es decir, de quienes mejor mienten la
palabra dada o fomentada: la mujer de Curly en Steinbeck y Rosie Hogan en
O´Neill. Ambas pierden, una para convertirse en ratón, otra en flor seca. Pero
en un tiempo de miseria, donde la pelea por generar un dólar impregna a todos
los personajes, que en ellas sea por sentirse amadas es el fruto real, el único
que crece en la luna regada con pura desesperación.
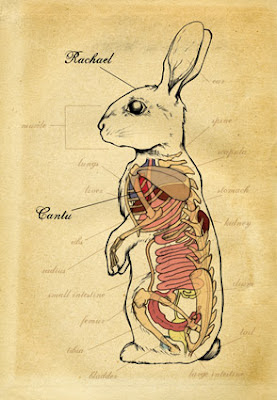











+copia.jpg)







